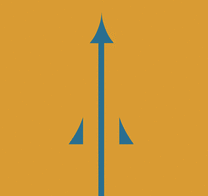“Tras el calvario del desempleo empezó a difundirse la venenosa idea de que daba igual la preparación que se tuviera, que trabajo no se iba a encontrar”
Nació y vive en Barcelona. Licenciada en económicas, desarrolla su actividad profesional como editora, editorial Reino de Redonda.
Hablando en términos estrictamente económicos, las cosas que hacemos, poseemos y que nos rodean se dividen en dos grandes grupos: las que tienen valor de uso y las que tienen valor de cambio. Es decir, lo que hacemos para nuestro exclusivo disfrute, como pasear por un bosque o mirar por una ventana, tendrían valor de uso, y lo que intercambiamos por dinero o beneficios, como nuestro tiempo, que entregamos por un sueldo o por el precio de lo que fabricamos o recolectamos con nuestras manos (o nuestras máquinas), tendría valor de cambio.
Pero esto, que antes estaba restringido al ámbito de la economía, hace ya muchos años que lo impregna todo en forma de principio moral: lo que no sirve para ganar dinero es inútil. No contribuye a la producción, es decir, al bienestar de todos, es por tanto egoísmo.
Quizá no se formule de esta manera, pero ¿quién no ha tenido mala conciencia al pensar que estaba “perdiendo el tiempo”? Parece que todo lo que hacemos tenga que tener alguna productividad. Es la fuerte mentalidad imperante en la que estamos sumergidos.
En el caso de la educación es clarísimo. Hasta hace no mucho el consenso general era que estudiar ayudaba a abrirse camino en la vida y que cuanto más preparados estuviésemos más posibilidades teníamos de encontrar un trabajo. Y ese parecía ser el único e indiscutido objetivo de formarse, intercambiar esa formación por un estatus mejor.
Pero vino la burbuja inmobiliaria, y chicos y chicas salieron en tropel de las aulas, la gran mayoría sin haber acabado siquiera la enseñanza básica, para integrarse en un sector del mercado que de repente demandaba mano de obra a mansalva, tanto para la construcción como para los empleos derivados de ésta. Y que se solían pagar muy bien. Ese monocultivo duró unos años, como sabemos, y luego llegó la crisis, financiera en casi todo el mundo, aunque en España se le añadió también la del estallido de esa burbuja inmobiliaria.«“Pensar es lo que ha hecho posibles todos los progresos de la humanidad, y es precisamente la educación la que enseña a pensar”»
¿Con qué nos encontramos entonces? Con unas cifras monstruosas de paro, con miles de familias empobrecidas por la obligada contribución de todos a la salvación de los bancos y del mercado monetario a través de los recortes, y… con un par de generaciones con un nivel de formación mínimo, por no decir casi inexistente.
Luego, con el calvario del desempleo empezó a difundirse la venenosa idea (que todavía dura) de que daba igual lo preparado que se estuviera, porque trabajo era imposible encontrar. Que estudiar, como mucho, tal vez podía facilitarnos dar con algún subempleo, aunque éste sólo nos fuera a servir para llegar de la nada a la más absoluta pobreza, como decía Groucho Marx.
Nadie ha salido con el ánimo indemne de esta situación, todos nos hemos quedado tocados, nos hemos desesperado y nos hemos sentido impotentes, y en el camino hemos perdido la fe en la educación. Ya no sólo como el abracadabra que nos iba a conseguir una mejor posición social, sino la fe en su razón de ser intrínseca, en lo que la educación es en sí misma.
En particular las clases más desfavorecidas -que eran quienes más la valoraban, que se quitaban horas de descanso para ir a escuelas de adultos o a academias nocturnas, que hacían del saber un objetivo precioso en sus vidas, que lo consideraban un verdadero elemento de transformación personal para ellos y sus familias- han ido progresivamente rebajándola y convirtiéndola tan sólo en ese valor de cambio del que hablábamos al principio. Estudiar y saber sirve si me sirve para el mercado de trabajo. Y aún, visto lo visto.
Conocí una vez a un chico, peón agrícola andaluz, que en un encuentro político reivindicó en un momento dado la absoluta necesidad de una educación de calidad en pueblos como el suyo, y en su exposición recordó unos versos de Miguel Hernández en “Andaluces de Jaén”. En concreto aquellos en los que, después de preguntarse el poeta qué es lo que hace realmente crecer los olivos, responde que la sangre y la vida de los aceituneros:
“No la del terrateniente
que os sepultó en la pobreza,
que os pisoteó la frente
que os redujo la cabeza”
El subrayado es mío. Porque el chico explicó a continuación que eso era lo peor que les estaba pasando, que, al negarles educación, les estaban “reduciendo la cabeza” para que ésta les diera para pensar lo mínimo, para que nunca se planteasen nada más que el trabajo.
Y me di cuenta de que tenía toda la razón. Y que pensar es lo que milenio tras milenio ha hecho evolucionar al ser humano, lo que ha hecho que éste pasara de creer que el trueno era un ruido que producía un dios cuando desgarraba el cielo, o que la humanidad provenía de la costilla de un primer hombre, o que sólo se podían transportar troncos tirando varias personas de ellos, a descubrir el Big Bang y el nacimiento del universo, la Teoría de la Evolución de Darwin -en la que las costillas no tienen ningún papel-, o a experimentar y acabar descubriendo la rueda, con todo el progreso y las facilidades que nos ha proporcionado algo que parece tan nimio.
Y es precisamente la educación la que, por encima de todas las cosas, nos enseña a pensar.
En España, antes de 1931 uno de cada tres habitantes era analfabeto y uno de los grandes logros de la República fue instaurar un sistema de educación universal que facilitara a la población poder acceder a ella, aunque sólo fuera para aprender a leer y escribir. (¿Sólo? ¿Tenemos idea de lo que es para una persona poder leer?). Una iniciativa que fue compartida con pasión por los ciudadanos, los políticos y los jóvenes maestros y cuyos resultados fueron la admiración del mundo, aunque luego los duros y grises tiempos del franquismo se encargaran de hacerlos retroceder.
Y ahora que por fin contamos con enseñanza obligatoria y gratuita (dos patas imprescindibles para que la educación llegue a todo el mundo) resulta que no la queremos, que no la valoramos e incluso nos parece un incordio. Ahora que tenemos la oportunidad, nos damos el gusto de rechazarla. Sin darnos cuenta de que con nuestro rechazo y la exhibición orgullosa de nuestra incultura estamos ofreciendo en bandeja lo que el franquismo no consiguió, que renunciemos al arma más poderosa de que disponemos: el conocimiento.
No sólo para cambiar de estatus y progresar, sino también, y sobre todo, para entender las claves de lo que nos rodea, ampliar nuestra comprensión del mundo, tener mayor confianza en nosotros mismos, ser un poco menos manipulables y, en última instancia, convertirnos en ciudadanos plenos y por tanto libres, capaces por ejemplo de escoger con fundamento a quienes nos gobiernan y saber calibrar cuáles de sus programas nos convienen y cuáles no, según nuestros principios y nuestro lugar en la sociedad. Porque, ¿cómo es posible que gente de las clases más desfavorecidas voten a partidos que llevan a cabo las políticas que los desfavorecen? ¿O que una gran parte de la población simplemente no votemos, como si no escoger a nuestros gobernantes fuera un lujo que nos pudiésemos permitir?
La respuesta es sólo una: incultura. Y añado con pena: incultura voluntaria.