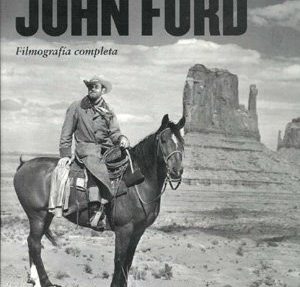Cuando le preguntaron a Orson Wells quiénes eran los tres mejores directores de la historia del cine, contestó sin dudar: «John Ford, John Ford y John Ford»
Universo Ford
Hace 40 años moría John Ford. Sólo la inmediatez, y los prejuicios que todavía perviven al valorar al cine, nos impide calibrar la magnitud de este gigante de la cultura del siglo XX.
La figura de John Ford ha sido quizá una de las más distorsionadas de la historia del cine. Se colgó sobre él el cartel de director de derechas, pero pocos saben que Ford fue uno de los miembros del Comité cinematográfico de Ayuda a la República Española durante la guerra civil. Se le acusó de racismo “anti indio”, pero los navajos que habitaban el Monument Valley –donde Ford rodó algunas de sus mejores escenas- le consideraron miembro honorario de la tribu, dirigiéndose a él bajo el nombre de “Natani Nez”, que significa “jefe alto”.
De Ford afirmará François Truffaut que “era uno de esos artistas que nunca pronuncian la palabra arte y de esos poetas que no hablan nunca de poesía”.
En los westerns de Ford hay una hondura trágica que lo entroncan con Shakespeare, y una carga poética pocas veces alcanzada en la gran pantalla.
Con “La diligencia” transformó el western de mero entretenimiento a plataforma artística capaz de expresar las emociones más hondas.«De Ford afirmará François Truffaut que “era uno de esos artistas que nunca pronuncian la palabra arte y de esos poetas que no hablan nunca de poesía”»
A través de los mejores westerns de Ford, siempre unidos a la figura de John Wayne, podemos rastrear la evolución del género.
En “La diligencia”, un forajido huido de la justicia, un proscrito social magistralmente interpretado por John Wayne, mantiene un romance con una mujer perseguida por la horda de damas de la liga de la decencia. Un personaje condenado a los estratos sociales más bajos, pero que –en agudo contraste con el personaje del banquero, un mezquino individuo que ha robado la nómina de los trabajadores y que desprecia al resto de pasajeros de la diligencia porque no pertenecen a su clase- es capaz de los más generosos actos de heroicidad.
En “Centauros del desierto”, Wayne borda el personaje de Ethan Edwards, un antihéroe trágico que ha luchado en todas las guerras y las ha perdido todas, que vuelve al hogar tras haber visto trituradas todas sus expectativas. Un personaje resentido con un mundo que le ha marginado. Un hombre golpeado por un invariable destino trágico. Que enfrenta su obstinado racismo hacia los indios cuando, al rescatar a su sobrina la encuentra, no prisionera de los apaches sino integrada en su comunidad, de la que no quiere marcharse. Un personaje desplazado de su tiempo, incapaz de integrarse en la civilización que está en marcha, y que mantiene en todo momento –incluso cuando rechazamos sus ideas o actitudes- una dignidad enraizada en una profunda libertad individual.
Hasta llegar a “El hombre que mató a Liberty Balance”, acta de defunción de una época y de un paraíso perdido, amarga reflexión fordiana sobre la propia historia norteamericana. Wayne es un hombre libre, duro por fuera y profundamente generoso y enamorado por dentro, sin doblez, altivo y digno como pocos. Producto de un Oeste de frontera donde impera la violencia brutal, pero donde hasta los bandidos se llaman libertad y era posible la grandeza entre los hombres.
Ese mundo será arrasado por la llegada del ferrocarril y un abogado. El ferrocarril traerá el progreso pero convertirá a los hombres libres en asalariados. El abogado traerá al Estado que acabará con la violencia pero cercenará la libertad individual.
Mientras el Oeste salvaje, en su brutalidad pero también en su verdad, es contemplado con simpatía por Ford, la nueva civilización es vilipendiada: los políticos que imponen el orden son corruptos caciques, Caligulas modernos que entran a caballo y disparando en el Congreso, al servicio de intereses mucho más negros que los puede aspirar a encarnar un pequeño bandido como Liberty Valance.
Y toda esa civilización descansa en la mentira y el crimen. Las leyendas fundacionales de la nación americana son falsas, el hombre que mató a Liberty Balance no es quien dice ser, pero hay que mantener el engaño, escondiendo la verdad en un cajón.«En los westerns de Ford se añora la libertad primigenia robada por la expansión del imperio»
En “El hombre que mató a Liberty Balance” Ford refleja magistralmente la pérdida de la inocencia norteamericana, el enfrentamiento con sus fantasmas internos, con la pérdida de la libertad primigenia. En unos años sesenta donde EEUU ya ejerce como superpotencia por todo el planeta, los sueños de libertad de los mejores westerns ya no son ni siquiera pensables.
El western
Las dos caras de América
Disfrutar del western exige liberarse de prejuicios y esquemas preconcebidos. Porque la complejidad, la multiplicidad de caras, define al género norteamericano por excelencia.
Los westernes fueron durante los años cuarenta y cincuenta –periodo de máximo apogeo del poder estadounidense- uno de lo vehículos de masas privilegiados para encuadrar a todo el planeta bajo el prisma de las barras y estrellas. Pero al mismo tiempo, los grandes westerns –aquellos firmados por Ford o Hawks en periodo clásico, o por Peckinpak o Eastwood en fechas más recientes- indagan en las heridas más profundas y sentidas por la parte más lúcida de la sociedad norteamericana, aquellas que se refieren a la libertad primigenia perdida a manos de la voracidad del imperio.
¿Por qué nos atraen los westerns? El maestro Ford dio la respuesta con su habitual sencillez: “yo creo que el lado más simpático del Western consiste en que todo el mundo puede identificarse con los cow-boys… Todos deseamos dejar detrás de nosotros el mundo civilizado, y les envidiamos menos a ellos como individuos que a la vida sencilla y recta que pueden vivir. Todos nos imaginamos que hacemos cosas heroicas”.
Ese momento donde EEUU era todavía una nación apenas en formación, sin un centro de poder capaz de someter todo el territorio, con extensas zonas prácticamente al margen de la autoridad del Estado… Es el paraíso, la Arcadia perdida que los mejores westerns buscan inmortalizar.
Al mismo tiempo que se exterminaba a los indios –crimen masivo que inaugura la historia norteamericana-, esa misma epopeya que supone la conquista del Oeste hizo posible un ámbito de libertad y autonomía individual que luego la llegada de la civilización –indisolublemente asociada desde el principio a la expansión del imperio- cercenó para siempre.
Es en ese Oeste violento, brutal, bañado en sangre y crimen, donde se funda el individualismo libertario –refractario a toda autoridad- que todavía hoy, a pesar de toda la maquinaria del Estado, habita en el alma de la sociedad norteamericana.
La democracia primigenia fue devastada por el imperio. Pero está demasiado cerca –apenas a menos de dos siglos de distancia- para ser olvidada, para dejar de ser añorada.
Ese conflicto irresoluble entre democracia e imperio, entre libertades individuales y sometimiento colectivo a los afanes expansionistas de los poderosos, late en los pliegues de “Centauros del desierto” o “Río rojo”.
De Steinbeck a Ford
Las uvas de la ira
“La gente viene con redes a pescar al río y los vigilantes se lo impiden; vienen en coches destartalados para coger las naranjas arrojadas, pero han sido rociadas con keroseno. Y se quedan inmóviles y ven las patatas pasar flotando, escuchan chillar a los cerdos cuando los meten en una zanja y los cubren con cal viva, miran las montañas de naranjas escurrirse hasta rezumar podredumbre; y en los ojos de los hambrientos hay una ira creciente. En las almas de las personas las uvas de la ira se están llenando y se vuelven pesadas, listas para la vendimia” (John Steinbeck, Las uvas de la ira, 1939)«En “Las uvas de la ira” sobresale la profunda toma de posición de Ford por el pueblo»
“Las uvas de la ira” –tanto la novela que le valió el Nobel a John Steinbeck como la película de John Ford- es ante todo una toma de posición por el pueblo, en el momento en que las crisis capitalistas sacan a la luz todos los antagonismos larvados.
Y en esa misma sensibilidad coinciden Steinbeck, un escritor de inspiración marxista, y Ford, un director católico y tildado de conservador.
John Steinbeck publica “Las uvas de la ira” en 1939, diez años después de que el crack abriera las fauces de la fiera, tragándose a toda la nación. Antes había ofrecido en “Una vez hubo una guerra” –la historia de una huelga de recolectores de fruta- y en “La fuerza bruta” –el relato de dos jornaleros que luchan por conseguir su propia granja- ejemplos de un ácido realismo social.
“Las uvas de la ira” es la narración de la expropiación permanente –que durante las crisis agudiza su escala- que supone la misma existencia del capitalismo.
Cientos de miles de pequeños granjeros de Oklahoma son destruidos por los efectos combinados de la crisis: el brutal descenso de los precios agrícolas y la soga que suponían los créditos bancarios e hipotecas contraídos en los años de bonanza para modernizar las instalaciones.
Incapaces de pagar los préstamos, los bancos proceden a una sistemática expropiación. Les arrebatan sus tierras, que de un cúmulo de pequeñas explotaciones pasan a concentrarse en gigantescas posesiones agrícolas en manos de grandes corporaciones.
Miles de familias arruinadas emigran a California, donde los antiguos granjeros libres se transforman en una enorme masa de jornaleros al servicio de los grandes propietarios de las plantaciones de fruta. Que utilizan la superabundancia de mano de obra para imponer salarios muy por debajo del mínimo de subsistencia.
Y donde, en palabras de Steinbeck, “de manera sutil por mediadores codificados del gobierno, o de manera brutal, por gángsters privados, la policía o la milicia” se ejecuta una brutal represión de un movimiento obrero que renacía en EEUU combatiendo la superexplotación impuesta a la población tras la crisis.
La novela de Steinbeck relata todos estos hechos distanciándose de un realismo plano, insuflando a la historia una altura poética que emana de su identificación con los sufrimientos y anhelos de ese nuevo proletariado agrícola.«Muchos consideran a “Centauros del desierto” como la mejor película de la historia del cine»
Steinbeck pagó caro su atrevimiento. El éxito de “Las uvas de la ira” desató una brutal campaña en su contra. En palabras de Steinbeck, “los insultos de los terratenientes y banqueros empiezan a asustarme”. El sheriff de su localidad le advirtió que su vida corría peligro. Fue acusado como peligroso comunista, y llegaron a quemar libros suyos en actos públicos.
En ese enrarecido ambiente, se magnifica la decisión de John Ford de llevar la historia a la gran pantalla en 1940, un año después de que se hubiera consagrado con “La diligencia” como uno de los mayores maestros de la historia del cine.
El permanentemente tildado como “republicano católico y conservador” se atrevió a dejarnos una de las películas sociales más radicales.
El estallido de la crisis, y el ascenso de los fascismos, había radicalizado la posición de muchos. Ford, ese director de derechas, se alistó en 1937 en el Comité cinematográfico de Ayuda a la República Española, encargándose personalmente de enviar una ambulancia con las Brigadas Internacionales. Un año después –cuando los grandes nombres de la burguesía norteamericana aireaban su cercanía a Hitler- Ford es nombrado miembro de la Liga Hollywoodiense Anti-Nazi.
Ford no elude ninguna de las aristas más puntiagudas de “Las uvas de la ira”. Desde la brutalidad de la expropiación hasta las míseras condiciones de explotación o la represión hacia el movimiento obrero.
Plasmando, en algunas memorables escenas, su visceral rechazo hacia todo lo que sea instrumento de la autoridad del Estado.
Pero, tanto en la novela como en la película, sobresale la profunda toma de posición por el pueblo. Steinbeck y Ford nos ofrecen algo más que la identificación con las víctimas. Captando la sustancia de la más arraigada solidaridad entre el pueblo, contraste antagónico con la ilimitada rapacidad del capitalismo. Y explicitando, aún en los momentos más graves, una ilimitada confianza en la inagotable energía que esos jornaleros, aparentemente derrotados de antemano, albergan.
Una sensibilidad que se manifiesta en dos vertientes. En la progresiva toma de conciencia de clase del protagonista, Tom Joad, magistralmente interpretado por Henry Fonda. Y en la poderosa figura materna, ejemplificación de un matriarcado atávico y generoso que sostiene el pasado, presente y futuro de la familia.
Esa madre que cierra la película con una poderosa frase que resume la sustancia de “Las uvas de la ira”: “Somos el pueblo… Existimos siempre”.