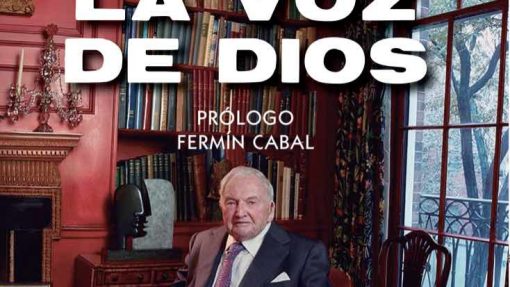Orencio Menéndez de Medici, último descendiente de la otrora poderosísima dinastía de los Medici, que llegó a contar con varios reyes, banqueros y Papas, heredó de su tía una propiedad en la isla de San Andrés. Y se desplaza hasta allí para venderla. Es entonces cuando empieza un periplo que le lleva a ser perseguido por la CIA y a convertirse en la obsesión del mismísimo Rockefeller. Orencio es la única persona en el mundo que sabe dónde se ocultan las Tablas de la Ley, el Arca de la Alianza, un proyectil artificial extraterrestre, un dron intergaláctico, el objeto más valioso del mundo capaz de producir energía ilimitada y gratuita…
Enseñar deleitando es una vieja aspiración de intelectuales que se meten a literatos y de literatos que se meten a intelectuales. No suele dar buenos resultados, porque el intelectual apela a la razón, o por lo menos al sentido común, que es el menos común de los sentidos, y el literato se debe sobre todo a la emoción, al trabajo sobre la empatía, a esa difícil comunión entre el personaje y su lector, que está en la base de la buena literatura. Porque la literatura se sustenta en ese vínculo emocional que hace que los Amancios Ortegas puedan agitarse conmovidos por las desventuras de Oliver Twist en el hospicio, mientras se zampan un ejemplar de alguna suculenta especie en extinción, conseguida con el sudor de la frente de sus empleadas en España o en otros países aún más propicios a la explotación del ser humano a manos de sus depredadores naturales, los ricachos, y en ese estado no es extraño que derramen lágrimas auténticas sobre la tupida alfombra persa.
Las emociones son así de sólidas, y no respetan nuestras convicciones más profundas, ni nuestros intereses económicos. Un comunista (occidental) se ríe con Wilder viendo “Un, dos, tres”, y un liberal se estremece leyendo “Viaje al fin de la noche”, y también un cristiano se indigna frente a “Los grandes cementerios bajo la luna”. En cambio los constructos de la razón son bastante efímeros y se mustian a una velocidad a veces sorprendente. En el siglo XIX los liberales eran la encarnación del diablo y el papado los excomulgó sin compasión. Hoy, en cambio, hasta Esperanza Aguirre se declara liberal, lo cual debe ser repugnante para las almas de aquellos héroes que alimentaron las esperanzas (las de verdad) de la humanidad. Pero es que la homonimia no garantiza nada. Hoy se dicen cristianos los hijos del Sanedrín que crucificó ayer al profeta de Nazaret y que crucifica sin pestañear a los inocentes que se cruzan en su camino. Y se dicen socialistas los déspotas que sojuzgan a millones de personas bajo el peso de aparatos totalitarios que reducen al personal a la categoría de esclavos. Algo que no debe extrañarnos porque fue precisamente en una sociedad esclavista, la Atenas clásica, donde nació ese sistema que se enuncia, como hoy lo hace en España, como “gobierno del pueblo” y que en realidad no es más que un burdo maquillaje para que los opulentos sigan exprimiendo inmisericordemente a la plebe.
Bueno, pues mi hermano Esteban ha caído en esa tentación, y una parte de su libro obedece a sus beneméritos deseos de denunciar el desastre ecológico y el poder de esa clase dominante internacional que puebla la literatura apocalíptica que tanto gusta al lector contemporáneo. ¿Será verdad que al mundo le quedan cuatro telediarios? ¿Morirán nuestros hijos achicharrados como San Lorenzo cualquier día al salir del cole? En un libro anterior, “El Gobierno mundial”, enjundioso y abracadabrantre, ya se extendió sobre estos temas poniendo a parir, entre otros, a don David Rockefeller, protagonista ahora de uno de los capítulos de este nuevo libro, en el que vuelve a salir malparado y con la taleguilla rota. Por eso, cuando empecé a leer este relato, me asaltaron serios temores de que el autor hubiera sucumbido a la pía pretensión, ya nos alertaba Nietzsche, de creer que la fría razón puede dar cuenta del mundo, temores que afortunadamente se han ido disipando a medida que me sumergía en el asunto. Y es que Esteban, si bien el alegato apocalíptico está siempre presente, inspirado por una musa competente se ha dejado llevar por su instinto de lector y ha desarrollado una historia trepidante, donde la intriga se impone al discurso y las vueltas y revueltas de la acción empapuzan al lector en la incertidumbre. Y además se permite, con desparpajo que me deja estupefacto, construir su relato como una estructura percepcionista donde la trama se desvela a lo largo de cuatro capítulos planteados como monólogos desde el punto de vista de cada uno de los personajes. No voy a entrar en detalles del argumento, eso se lo dejo al lector, pero sí diré que el libro se lee de un tirón y que, quizá sea mi único reproche, se queda uno con ganas de saber más del final. La humanidad puede respirar tranquila, porque Rockefeller no ha conseguido apoderarse del cilindro que un Dios alienígena legó a los humanos, pero quizá este no sea más que un respiro momentáneo. El codiciado tesoro parece estar por ahora a salvo en un plácido paraje de Tabarnia, pero los adictos al Telediario sabemos que esa locación idílica puede estar viviendo sus últimos días felices, amenazada por la horda independentista que afila sus armas dispuesta a iniciar el camino a Sarajevo. ¡Vaya lugar para esconder el pastel!
¿O se tratará, en realidad, de un truco del autor para justificar la aparición de una nueva entrega de una saga que no ha hecho más que empezar? Porque al fin y al cabo los cuatro personajes que son los pilares de esta historia siguen en plena forma, cada uno recuperándose a su manera de los estragos del combate y en posesión de sus facultades físicas y mentales esperando lo que la vida y su particular demiurgo quiera depararles. Como tantas y tantas veces, solo Esteban Cabal conoce las respuestas.