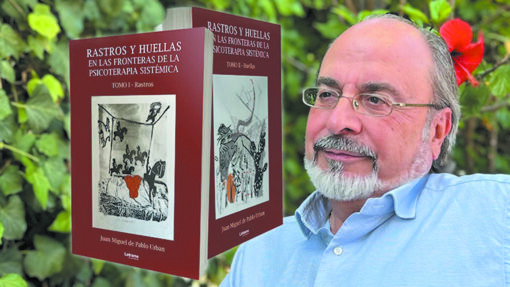Octava entrega de la serie ‘Sobre Salud Mental’ que acerca a distintos profesionales que se entrevistan entre ellos tratando de encontrar espacios compartidos de investigación y debate tomando el psicoanálisis como punto de partida, y la preocupación por la infancia como nexo de unión.
Juan Miguel de Pablo Urbán (Sevilla, 1959) es psicólogo clínico, psicoterapeuta acreditado y supervisor docente. Ha desarrollado su trabajo como psicoterapeuta en consulta privada desde 1986 en la provincia de Cádiz. Es cofundador de COOPERACION, Instituto de Formación Sistémica, donde ejerce como codirector y supervisor-docente desde el año 1996. Es miembro fundador y secretario de la Asociación Andaluza de Terapia Familiar y Sistemas Humanos (AATFASH) desde 1991, y miembro de la Asociación Española de Psicoterapia Dinámica y de los Sistemas Humanos (AEPDSH). En el ámbito de las publicaciones, ha sido el impulsor y director de la revista SYSTÉMICA desde su creación en 1994, y ha publicado numerosos artículos y varias obras en torno a la psicología clínica y la psicoterapia.
.
En tus recientes publicaciones sobre la psicoterapia actual te refieres frecuentemente a los sufrimientos psíquicos producidos directamente por los mandatos hegemónicos de los modelos sociales vigentes. ¿Podríamos hablar de que existe una patología de la normalidad? Es decir, ¿parte de lo que pasa por normal en nuestra sociedad no es saludable ni natural para nuestro desarrollo como seres humanos?
Efectivamente podemos hablar de una patología de la normalidad y de una patología de lo normativo. Esto no es nuevo, ya Freud en 1930 lo sugiere en “El malestar de la cultura”, con la colisión entre naturaleza y cultura; y Erich Fromm la menciona directamente en sus escritos, en consonancia con otros muchos autores representantes de la Teoría Social Crítica, de la Escuela de Frankfurt, desde Herbert Marcuse hasta Axel Honneth o Jürgen Habermas.
Pero entrando en mayor detalle, podemos aclarar inicialmente que todos los seres humanos necesitamos y heredamos, al nacer, un espacio discursivo, una biblioteca, un marco moral, concordante con determinados preceptos sociales, en estos se establece lo que puede y debe considerarse bueno, correcto, admisible y sano. Lo necesitamos en la medida de que, como especie, no toleramos las incertidumbres y la ausencia de certezas. En términos del filósofo Joan-Carles Mèlich, heredamos una gramática moral, una gramática social y cultural, que comprende en sí misma toda una serie de mandatos, normas, hábitos y reglas de decencia que definen lo que socialmente será establecido como normal. Esta normalidad tiene, además, un correlato perverso, la contracara obscena de la que ya hablaron Santner, Žižek o Pakman, que nos lleva a comprobar cómo lo normal al convertirse en norma, en ley, termina designando y señalando lo que debe ser excluido, considerado incorrecto, definido como insano y penado como ilegal. Los criterios de normalidad categorizan y, como consecuencia, marcan y señalan lo que será considerado anormal. Es decir, desde ahí pasamos a construir certezas sobre lo enfermo o lo delictivo, sobre lo pecaminoso, sobre lo que debe ser excluido, ignorado o corregido, que está implícito en esa misma gramática moral.
Hay que tener en cuenta que esta gramática moral, cuanto más rígida e impositiva sea, y tras haber sido incorporada en los individuos, más podrá generar todo tipo de conflictos emocionales y relacionales, más serios cuanto más intensos estos sean. Cualquier deseo, necesidad o pretensión individual que colisione con estas imposiciones sociales producirá efectos adversos, trastornos emocionales de diferente calado, que se manifestarán a través de síntomas varios y que terminarán cristalizándose con un etiquetado diagnóstico, el que corresponda a cada sujeto y disciplina. La nosología psicopatológica se convierte así en un proceso excluyente que ignora e invisibiliza el origen social de los dramas individuales que, además, nacieron en el conflicto de cada individuo con las imposiciones y presiones sociales de su entorno cultural.
Atendemos en los consultorios de salud mental a estas personas, afectadas por la presión de los mandatos sociales y culturales, que demandan atención por los niveles de angustia que sufren, pero paradójicamente, consideramos “sanos” a aquellas otras personas que, en su eficaz adaptación, no necesitan recurrir a la psicoterapia pero que han tenido que forzosamente renunciar a la mirada crítica, a la protesta y a la transgresión.
En resumen, olvidamos frecuentemente los efectos adversos de la normalidad impuesta y de lo normativo en los individuos y familias, de igual forma que, también olvidamos, la función emancipatoria y liberadora que debe asumir la psicoterapia.
La idea de una psicopatología de la normalidad y su relación con el modelo socioeconómico imperante, ya estaba presente en Erich Fromm y otros pensadores. ¿De qué forma afectan en tu opinión los mandatos hegemónicos de nuestro modelo social al ejercicio de la psicoterapia? ¿Qué actitud y qué estrategias pueden utilizar los psicoterapeutas para impulsar y facilitar una transgresión de los mismos que sea beneficiosa para la salud mental de las personas o familias que solicitan ayuda psicológica?
Como señalaba anteriormente, la psicoterapia no puede, por definición, olvidar su función emancipatoria y liberadora.
Las psicoterapias deben incorporar, tal y como yo las entiendo, tres componentes esenciales, a saber: en primer lugar, la creación de un espacio seguro en la terapia que permita la autorregulación emocional del paciente, requisito insoslayable para dar lugar al surgimiento de una mirada crítica y reflexiva sobre el contexto relacional del sujeto, su participación y mantenimiento de los patrones relacionales y las triangulaciones presentes en el sistema familiar y social.
En segundo lugar, la psicoterapia debe facilitar una expresión emocional integral en los individuos, es decir, una expresión de las emociones, completa y variada, donde necesita ocupar un lugar primordial la expresión de la “agresividad instrumental” del individuo, siguiendo la terminología utilizada por Erich Fromm en “Anatomía de la destructividad humana”, es decir, dar cauce a la expresión de autoafirmación asertiva en las relaciones. En síntesis, la psicoterapia requiere e incluye alentar y potenciar la desobediencia y la rebelión de los individuos ante los mandatos familiares y sociales. Tras una reflexión crítica de la posición del sujeto y de las funciones que ocupa en sus relaciones, deviene inevitablemente la necesidad de realizar cambios, de desobedecer y rebelarse ante esas imposiciones relacionales, aceptando la culpa inherente de este proceso y el riesgo social que esta osadía conlleva.
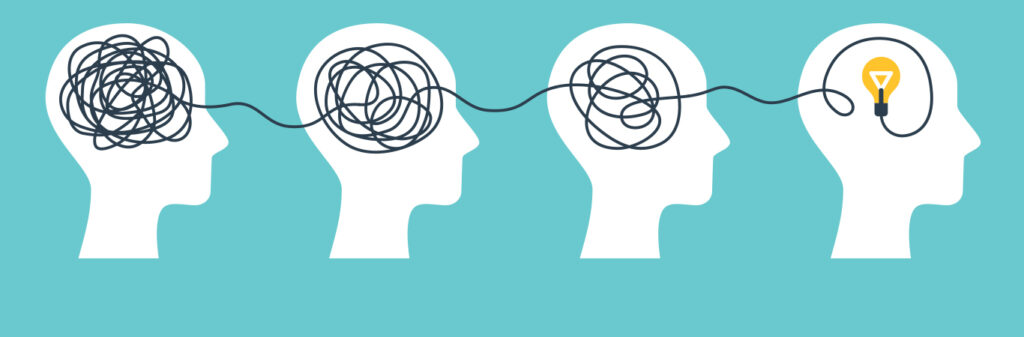
En tercer lugar, consecuencia natural de los dos componentes anteriores citados, la psicoterapia debe acompañar al individuo en su transgresión ante esas imposiciones que asfixian su crecimiento emocional y social. Hablamos aquí de la necesidad de que se produzcan actos que rompan los ciclos de inhibición de las conductas producto y consecuencia de la norma social impuesta, ya sea en la familia o en los contextos sociales en los que cada cual está inserto.
De lo planteado se deduce que, bajo esta perspectiva, la psicoterapia nunca debiera cumplir una función de control social, de “normalización” de las imposiciones sociales que van en contra de los deseos o necesidades saludables de cada individuo en su desarrollo.
El profesional de la psicoterapia necesita incorporar esta perspectiva crítica. No puede convertirse en un instrumento que domestique al paciente y le fuerce a encajar en la “normalidad” oficial impuesta. Como señalaba James Framo, la psicoterapia consiste en una “legitimación de la deslealtad”, máxima que tengo siempre presente en mi trabajo.
El paciente que demanda psicoterapia, suele acudir siempre preso de conflictos de lealtad. Las pretensiones de nuestros padres sobre cómo debemos ser y actuar, las pretensiones de nuestros grupos de iguales sobre qué es lo adecuado y correcto, las pretensiones de nuestro entorno sociocultural, en nuestro contexto relacional, sobre qué es lo deseable, qué pensar, qué permitirnos sentir; y, cómo no, muchas de estas pretensiones de lo social y de lo moral, entran en franca y directa colisión con los intereses, deseos y necesidades individuales de crecimiento, emancipación y expresión libre.
Entre tus investigaciones y artículos sobre salud mental y psicoterapia, ocupa un lugar importante el tema de la masculinidad y paternidad saludables. ¿Qué efectos nocivos tienen, en la actualidad, en el bienestar psíquico de los hombres los diferentes preceptos del modelo patriarcal? ¿Qué condiciones se tienen que impulsar y facilitar para el desarrollo de una masculinidad y paternidad más flexible y más sana? ¿Cómo se puede incorporar el concepto de una nueva masculinidad en el marco y ejercicio de la psicoterapia?
Lo que venimos señalando puede ser contemplado y analizado, en toda su virulencia, en los modelos de género y en cómo hombres y mujeres nos debatimos entre, de una parte, las propuestas de cómo debe ser y actuar un individuo, en función de su sexo/género, y, de otra parte, el deseo o la necesidad de tener un funcionamiento más integral, tanto en los roles que desempeñamos como en la expresión emocional en tanto individuos.
Los modelos llamados hegemónicos de masculinidad y de feminidad, alientan a cada individuo, en función de su sexo/género, a potenciar determinadas características personales y, en justa correspondencia, a inhibir otras. Por ejemplo, en la paleta de colores de la expresión emocional, los varones tienen permiso para mostrar enfado o rabia, pero no miedo y tristeza. El modelo de masculinidad clásico alienta la dureza, el poder y la competitividad, la invulnerabilidad y la acción; mientras que la expresión de emociones ligadas a la fragilidad y al desamparo están condenadas al desprecio y a la infravaloración. El “macho alfa” no puede permitirse semejante demérito. Esto nos lleva a encontrarnos, por ejemplo, a toda una legión de hombres cabreados que, en realidad, son hombres intensamente deprimidos.
En el caso de lo femenino, en forma complementaria, ocurre lo mismo. La mujer está abocada al cuidado de los otros, a la expresión de aquellas emociones que denotan fragilidad (miedo, ternura, tristeza) pero, en su contra, se le impone una inhibición de la expresión directa de la agresividad, del uso contundente de la propia voz. En este caso, en justa contraposición, nos lleva a encontrarnos, siguiendo el mismo ejemplo anterior, ante una legión de mujeres deprimidas que, en realidad, están profundamente cabreadas.
La emergencia sintomática está atravesada intensamente por la gramática moral y social; el síntoma está construido desde la represión o negación de parte de nuestras características personales y desde la sobrepotenciación de otras características.
Si analizamos los modelos contrahegemónicos, observamos una presión similar, tanto en la adolescencia tardía como en la juventud, de las propuestas derivadas de los modelos identitarios de género importados de EEUU. En ciertos entornos, la fluidez de género aparece como una imposición o una solución extraña ante las dificultades que se presentan, en los chicos y chicas, en su construcción identitaria.
Ahora bien, centrándome en la pregunta, considero que la construcción de una masculinidad sana es una sólida garantía para el ejercicio más efectivo de una paternidad saludable. La masculinidad sana se construye, en primer lugar, desde la aceptación de la herida, del tránsito por el dolor y la vulnerabilidad presente en cada hombre. La posición aquileica –usando el término de Zukerfeld y Zukerfeld- del varón adolescente, esa fantasía narcisista, promete un complejo y desafortunado ejercicio de la parentalidad. Los resultados habituales que observamos en los varones que se mantienen en una posición adolescente son variados. Pueden actuar a través de una deserción y evitación de la paternidad -no en vano, Aquiles debe morir joven y sin descendencia-, que les lleva a entrar en pánico ante la sola insinuación de poder tener hijos. Quizás, en un tono menos radical, se puede manifestar en la necesidad de escapar del hogar y de la responsabilidad parental, en modo fáctico, hacia el mundo del trabajo (los trabajoadictos). La otra opción posible, convertirse en un padre oscuro, aquel que sigue batallando con espíritu filicida, entendiendo que su inmortalidad se alimenta de la anulación del hijo y de su voz. En cualquiera de estos casos, la ausencia del padre, o su presencia no comprometida, tiene como resultado una parentalidad inconsistente, invisible o abusiva. Definitivamente, esta posición no nutre al hijo ni favorece su crecimiento.
Si la aceptación de la herida, de la vulnerabilidad, es la condición necesaria para una masculinidad sana; el ejercicio de la renuncia es la condición sine qua non para una paternidad saludable.
Renunciar al héroe adolescente, al modelo Aquiles, dejándolo en un segundo plano, para así poder mutarlo hacia el modelo de masculinidad más evolucionado que está representado, por ejemplo, por Ulises o Eneas, modelos que adoptan como eje central el acercamiento entre los varones, desde un sentimiento homofílico, donde la añoranza y búsqueda del padre por el hijo están presentes y que, de forma tan primorosa, representa la figura de Telémaco, el hijo de Ulises. Ya Kohut, y más recientemente Recalcati, insistieron en la figura de Telémaco como reverso necesario de Edipo. En todo varón, coexisten Edipo y Telémaco, si solo resta Edipo, no hay salvación. Es el componente Telémaco del varón el que permite la trascendencia, el respeto a la tradición que proviene del padre y el cuidado que se debe al hijo, al modo que ejemplifica la imagen de Eneas cuando carga a hombros a su anciano padre y toma a su hijo de la mano para, como un héroe vencido y herido, construir una nueva vida, una nueva civilización. Me refiero a la imagen escultórica “Eneas, Anquises y Ascanio” de Bernini.
La psicoterapia del varón debe transitar entre la aceptación de la herida y el ejercicio de la renuncia, como condiciones imprescindibles para la madurez y como garantías para una parentalidad sana.